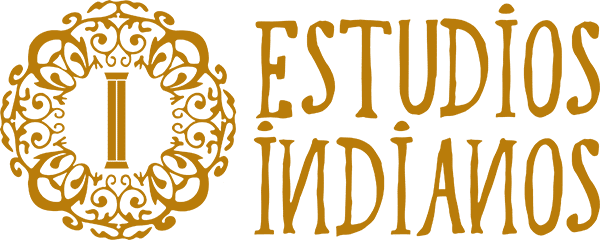A pesar de que se considera el género epistolar básicamente como una creación latina[1], la tradición epistolar[2] se puede rastrear desde los orígenes del género en Grecia. Ahí la atención estaba centrada en la naturaleza dialógica de la epístola por el hecho de ser un tipo de comunicación sucedáneo del discurso hablado, pues uno de los interlocutores, el emisor, daba su punto de vista y el destinatario podía responder y se producía una suerte de diálogo desplazado en el tiempo y la distancia. Interesaba también su vinculación con la amistad que entroncaba con la tradición peripatética. Las reglas eran las mismas que las del discurso precisamente porque iba dirigida a uno o varios interlocutores. Asimismo, Tucídides insistía en que debía exponerse estrictamente la verdad y el estilo debía ser conciso, directo y de gran intensidad de ideas.
A partir del siglo V a. C., el género epistolar es empleado especialmente por los filósofos para exponer sus doctrinas. Así, se inicia la tradición de la epístola didáctica. La emplean con distintas temáticas Arquímedes, Eratóstenes, Dionisio de Halicarnaso. Sócrates, al emplearla como vehículo de sus ideas, enfatiza uno de los componentes más importantes del género: la individualidad del emisor. Posteriormente, Aristóteles y Platón se sirven también del género para expresar sus ideas y transmitirlas en forma «abierta»; es decir, sin importar exactamente a quién va dirigida. Durante la época de Alejandro, una forma del género empieza a desarrollarse: la carta administrativa. Luego, en el Helenismo tardío empieza a impartirse como materia escolar, por ello, se escriben manuales, formularios y modelos de acuerdo con necesidades específicas. Alrededor del año 100 a. C., la epístola poética se separa de las formas para fines específicos, y empieza la práctica escolar de la epístola como género retórico y a partir del ejercicio, nacen las epístolas ficticias con un rudimentario hilo narrativo.
En el mundo romano, la epístola alcanza un gran desarrollo y se convierte, junto con la sátira, en uno de los más importantes legados. De acuerdo con Rico Verdú[3], la diferencia entre la sátira y la epístola estriba en que en la primera era leída públicamente por el poeta a sus amigos y la segunda tenía como destinatario a una persona ausente. La primera colección de epístolas poéticas publicadas es la de Cicerón que, al contener formas distintas, se convirtió en un modelo del género. En la época de Augusto, el género se vincula definitivamente con el verso. Las epístolas poéticas de Horacio y Ovidio son los más importantes testimonios del género conservados. Posteriormente, a la tradición clásica se sumará la cristiana, que emplea la forma epistolar en el Nuevo Testamento.
En la Edad Media, la epístola poética reemplaza a los discursos, «la persuasión por medio de la palabra escrita, sustituye a la persuasión oral, la epístola reemplaza al discurso»[4]. En este período, el Ars Dictaminis de Capuanus reemplaza a los antiguos tratados de retórica y se fijan las partes de la epístola poética:
«HIC DISTINGUE QUINQUE PARTES EPISTOLE, QUE SINT ET UNDE DICANTUR
Partes autem espitole sunt quinque a veteribus definite: salutatio scilicet, exordium sive benevolentie capatatio, narratio, petitio et conclusio. Unde quoniam a salutatione sumit principium, digne de ipsa primordialiter est videndum»[5].
En lo preceptivo, de acuerdo con la retórica medieval[6], la estructura habitual de la epístola era la siguiente:
I La Salutatio era la parte donde se consignaba el vocativo o nombre del destinatario;
II el Exordium que se consideraba propiamente el inicio de la epístola. Aunque se puede empezar de diversas maneras, solía aparecer aquí la razón por la cual se escribía la epístola. Otras veces, se empleaban fórmulas de captatio benevolentiae que persuadían al destinatario de seguir leyendo;
III la Expositio era la parte principal de la carta donde se explicaba o exponía el motivo aparente de la comunicación;
IV la Petitio comprendía la petición real, la verdadera razón de la comunicación;
V la Conclusio se presentaba de dos maneras: se realizaba una recapitulación o se intentaba conquistar la simpatía del destinatario. Contenía la despedida propiamente dicha y, a veces, se incluía un envío, es decir, el emisor se dirigía a la carta misma para que llegara a su destino.
No era indispensable que se presentaran todas las partes[7]. Dependía, en muchos casos del tema, del pedido, de la extensión, de la relación entre emisor y destinatario.
La mayoría de autores[8] coincide en definir a la epístola como un tipo de comunicación dirigida a un tú (vosotros). López Bueno asegura que «sobre ese tú descansa la convención más genuina del género epistolar, configurado como un diálogo fingido y fundamentado en la relación de amistad que une a emisor y receptor»[9]. Ruiz Pérez enfatiza la importancia del destinatario: «Posiblemente la epístola –poética o no– sea el único género en el que resulta determinante la caracterización del destinatario, es más, que se define justamente por la existencia de dicho destinatario»[10].
Por ello, en la epístola, las marcas más importantes son el vocativo y la despedida. Asimismo, la epístola debe poseer otras características: «la claridad, la verdad y, especialmente, la rapidez expositiva»[11] que ayuda a crear una «ilusión de no ficcionalidad» en expresión acuñada por Claudio Guillén. Estas cualidades se presentan en la mayoría de las epístolas. En el caso de Lope, al decir de Ángel Estévez Molinero[12], ocurre un resquebrajamiento de esta ilusión de no ficcionalidad, pues «la contigüidad entre la voz real y la voz poética se distancia de modo estratégico»; es decir, el emisor se disfraza de otro.
Claudio Guillén[13] establece tres grupos principales dentro del marco general de la «epistolaridad»: la carta familiar, la epístola en verso y la novela epistolar. Asimismo, define al género, en cualquiera de sus formas, como un tipo de comunicación mediante el cual se transmite, en forma íntima, cotidiana y, hasta doméstica, un mensaje. Este género ha servido desde muy antiguo para la exposición de una materia de distinta índole: moral, doctrinal, didáctica, sentimental, política etc. Es importante añadir que el mensaje es independiente del receptor; es decir, no está determinado por el destinatario ni por sus circunstancias. Muchas veces, las epístolas se asemejan a los monólogos personales, aunque estén configurados como un diálogo fingido con un tú.
En la epístola poética, se advierte un tono conversacional, mas sólo en apariencia o, como afirma Claudio Guillén[14], como un recurso literario, pues este tipo de composición se construye con un cuidado lenguaje y se emplean algunas formas estróficas clásicas: hexámetros[15], tercetos, odas y elegías, principalmente. Sin embargo, se encuentran contados ejemplos del empleo de la canción en estancias como epístolas[16].
La epístola poética está considerada como una forma clásica y se la incluye dentro de los géneros poético-líricos[17], pero si se atiende a su función pragmático – comunicativa que puede abarcar distintos tipos de acciones, se duda respecto de si se le debe considerar un género concreto y definido o, más bien, como un cauce comunicativo[18] aplicable a diversas concreciones genéricas. Sin embargo, se reconocen rasgos invariantes de la epístola poética y una estructura preceptuada que hace pensar más en un género que en un cauce comunicativo únicamente. Rivers[19] afirma que «la epístola se define más complejamente por su forma enunciativa y temática». Existe, por tanto, un conjunto de rasgos reconocidos como invariantes de la epístola, Barrenechea señala los siguientes: comunicación como finalidad general, comunicación escrita, comunicación diferida en el tiempo y comunicación entre espacios distintos[20].
Adaptado de Epístola de Amarilis a Belardo, estudio edición y notas de Martina Vinatea Recoba, Madrid,Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2009
Bibliografía
[1] Rico Verdú, J., «La epistolografía y el Arte nuevo de hacer comedias», Anuario de Letras, 19, México, 1981, p. 133, afirma que «no se conocen claros ejemplos en la literatura griega anteriores a Lucilio-Horacio en lo satírico, a Cicerón en lo privado, o a Propercio en la epístola amorosa».
[2] Ideas tomadas de Navarro Antolín en la Introducción a las Epístolas de Horacio, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002.
[3] Rico Verdú, 1981, p. 134.
[4] Navarro Antolín en la Introducción a las Epístolas de Horacio, 2002, p. XXVI.
[5] Capuanus, T., Ars dictaminis, Archivio della latinità italiana del Medioevo, Versión del año 1929.
[6] Ideas tomadas a partir de los siguientes autores: Capuanus, 1929, y Whinnom en la introducción a Cárcel de Amor de Diego de San Pedro,1983.
[7] Rico Verdú, 1981, p. 162, afirma que la salutación y la data se hallan ausentes en la mayoría de epístolas escritas en verso.
[8] Los últimos trabajos respecto del tema están agrupados en la publicación del Grupo PASO, Epístola, V Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, 2000. A este grupo de trabajos se debe añadir las investigaciones de Rico Verdú, 1981, pp. 133-162; Guillén, Entre lo uno y lo diverso, Barcelona, Grijalbo, 1985; Barrenechea, «La epístola y su naturaleza genérica», Dispositio, Vol 15, n°39, 1990, pp. 51-65; y Navarro Antolín en la Introducción a las Epístolas de Horacio, 2002.
[9] López Bueno, «El canon epistolar y su variabilidad», Epístola, Quinto Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 12.
[10] Ruiz Pérez, «La epístola entre dos modelos poéticos», Epístola, Quinto Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 367.
[11] Rico Verdú, 1981, pp. 154-156, afirma que no existe normativa específica para el género epistolar y que sus preceptos son comunes a los de la oratoria. Desde esta perspectiva trabaja el Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega.
[12] Estévez Molinero, «Epístolas en clave ficticia de Lope de Vega», Epístola, Quinto Encuentro
Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 299.
[13] Guillén, «Al borde de la literariedad». Tropelías, 2, 1991, p. 83.
[14] Guillén, 1985, p. 112.
[15] Especialmente empleado entre los autores grecolatinos. El hexámetro dactílico de la épica homérica, debido a su carácter formular, se adaptaba al tono conversacional que buscaba la epístola.
[16] Toro Valenzuela, «La variedad epistolar de Pedro de Padilla», Epístola, Quinto Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 226, afirma que Padilla se refiere a las epístolas escritas en octavas como estancias. Como ejemplo de ello podemos mencionar la Epístola de Jerónimo de Silva a Francisco de Aldana y la Epístola de Amarilis a Belardo.
[17] García Berrio y Huerta Calvo, Los géneros literarios, Madrid, Cátedra, 1999, pp.152-159.
[18] Ver López Bueno, 2000, p.13 y Barrenechea, 1990, pp. 51-52. Barrenechea cita a Bajtín quien separa la forma epistolar del tipo de discurso y asegura que la primera no determina el segundo aunque permite ampliar las posibilidades discursivas. Por ello, conviene situarlo en el tipo de «discurso reflejado en otro». También, Rivers, «Géneros poéticos en el Siglo de Oro», Nueva Revista de Filología Española, 40, 1992, núm. 1, p. 251, asegura que “la epístola en verso se definía en primer lugar por una enunciación parecida a la de la correspondencia personal”.
[19] Rivers , 1992, p. 262.
[20] Barrenechea, 1990, p. 53.