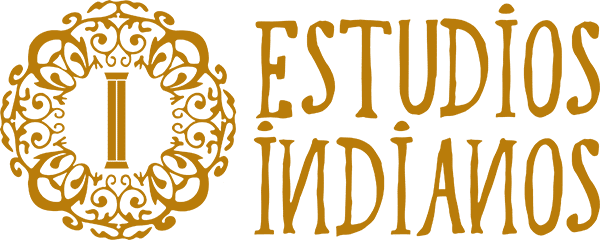Virgen con el Niño (1600-1603), Iglesia de la Compañía, Arequipa.
Junto con Mateo Pérez de Alesio (1547-1616) y Angelino Medoro (1567-1631), Bernardo Bitti (1548-1610) forma parte de una tríada de pintores italianos que trasladó al virreinato del Perú los lenguajes figurativos de la escuela romana del manierismo tardío durante el último tercio del siglo XVI[1]. El primero en llegar a tierras americanas fue el jesuita, también conocido como el “padre Bernardo”.
Nació en Camerino (en la actual región Marche), y fue ahí donde empezó su formación como pintor: en 1568, al entrar al noviciado jesuita en Roma, Bitti afirmaba ser pintor desde hace cinco o seis años[2]. Nada se sabe de su formación en Camerino, y tampoco de su producción romana[3].
En 1573, Bernardo fue incluido en la expedición jesuita guiada por padre Juan de la Plaza al Perú, donde llega en mayo de 1575[4]. Aquí empieza una larga e intensa trayectoria artística, atendiendo a numerosos encargos en los recientes establecimientos jesuíticos desplazándose, durante treinta y cinco años, entre Lima, Cuzco, Juli, Potosí, Arequipa, Chuquisaca y Chuquiago (actual La Paz). Se han encontrado o documentado obras de Bitti también en Huamanga (actual Ayacucho) y en las misiones de San Lorenzo y Santiago del Puerto de Santa Cruz de la Sierra[5].
Su manierismo es sobrio: orientado hacia una eficacia didáctica que constituye el objetivo primario de sus encargos, junto con el enaltecimiento espiritual inducido por una figuración monumental de herencia michelagiolesca. Entre las características de su estilo, sobresale una descripción escultórica de las vestimentas a través de fuertes contrastes de claroscuro y de un trazo sinuoso no menos marcado, así como una tendencia hacia las figuras alargadas, de ojos grandes y manos finas, retratadas en posturas ligeramente torcidas. Su figuración se aleja, pues, de los excesos figurativos del manierismo romano: las torsiones y la descripción anatómica raramente llegan a ser exasperadas. Cabe señalar, en fin, la preferencia del pintor para las composiciones simétricas y la recurrencia «en su obra, de ángeles adolescentes”[6].

Cristo Resucitado (1596-1603), Iglesia de la Compañía, Arequipa.
En cuanto a los géneros representados en la pintura de Bitti, el religioso constituye, inevitablemente, el grueso de su producción: a la frecuente figuración de determinadas escenas sagradas, como la Asunción de la Virgen, la Sagrada Familia y episodios de la vida y resurrección de Cristo, se acompaña por la representación de una gran variedad de santos e incluso de algunos jesuitas recién canonizados[7]. De hecho, estos últimos sujetos permiten al artista abordar, en cierta forma, también el género del retrato: ejemplar, en este sentido, es el lienzo perdido en el cual Bitti retrata al polaco Estanislao de Kostka que se hallaba en la capilla del Colegio limeño dedicada al santo. Sobreviven también algunos retratos “seglares”, como el del abogado y rector sanmarquino José López Guarnido (1525-1596)[8].
A pesar de haberse formado como pintor, la variedad de sus encargos peruanos llevó a Bernardo a ejercer simultáneamente las prácticas pictórica y escultórica: es el caso de los retablos mayor y menores de la Iglesia de San Pedro en Lima (1575-1583) y de aquellos realizados para la Iglesia de la Compañía en Cuzco junto con la imagen del Niño Jesús de la Cofradía de Indios (1583 y 1584)[9]. En su segunda estancia cuzqueña (1595-1596?), Bitti completó su aportación a la Iglesia de la Compañía con ocho lienzos para el presbiterio[10]. Entre 1596 y 1600, el pintor se desplazó entre en Chuquisaca, Potosí y Arequipa, empeñado por los retablos de los respectivos templos jesuitas[11].
Durante su estancia en Juli (1584-1591; 1601-1604), interrumpida por un misterioso paréntesis limeño (1592-1595), es probable que el artista haya realizado los retablos de todas las iglesias de la misión[12]. En 1604 Bitti regresaba finalmente a Lima, donde permaneció hasta sus últimos días[13].

Asunción de la Virgen (1575-1582), Iglesia de San Pedro, Lima.
Las atribuciones bittianas se basan en la documentación histórica y en el análisis comparado con obras de segura atribución, pues el pintor nunca firmó su obra. Su producción, cuya mayoría se dispersa tras la expulsión de los jesuitas de 1767, ha influido significativamente en la formación de escuelas pictóricas virreinales como la cuzqueña y la limeña. Entre sus posibles discípulos y seguidores se señalan los pintores fray Pedro Bedón (1569?-1621) y Gregorio Gamarra (1570-1642)[14].
Giulia Degano
Sección Historia del Arte, Proyecto Estudios Indianos
Bibliografía
1. Chichizola, José, El manierismo en Lima, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1983.
Este texto se puede definir como un clásico de los estudios de sobre el arte virreinal. Sigue siendo una referencia imprescindible por su carácter exhaustivo. Sin embargo, algunas constataciones denotan tanto la antigüedad de la investigación cuanto un conocimiento inexacto del arte italiano del siglo XVI. Así como Mesa y Gisbert, se señala la recurrencia de paralelismos arbitrarios entre pintores italianos del renacimiento y del manierismo y artistas virreinales.
2. Mesa, José de, Gisbert, Teresa, El Manierismo en los Andes, La Paz, Unión Latina, 2005.
Se trata del estudio más completo y actualizado sobre las contribuciones manieristas de la tríada de pintores Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro.
El capítulo dedicado a Bitti se fundamenta en su mayoría en dos fuentes: el Diccionario de artífices de Vargas Ugarte y Monumenta Peruana de Egaña. El estudio, que representa una buena base para el estudio de estos pintores, no constituye un trabajo definitivo sobre dichos pintores. Esta afirmación deriva de la recurrencia de algunos defectos, que también han sido notados por otros autores, que pueden confundir el lector. Por un lado, se ha detectado una latente falta de organización en relato historiográfico, en el cual recurren saltos cronológicos y repeticiones que dificultan la lectura, y, a veces, falta de coherencia lexical (como la alternancia de los términos “sigla” y “firma” en referencia al “IHS” jesuita con sus consiguientes distorsiones interpretativas). Por el otro, mucha de la información proporcionada parece incompleta: frecuente es la omisión de informaciones inherentes la ubicación de obras y fuentes, lo cual dificulta futuras investigaciones. Un último defecto por señalar, ya notado por Stastny en los trabajos anteriores de Mesa y Gisbert, es la tendencia a establecer paralelismos entre pintores del manierismo virreinal e italiano, así entre pintores peruanos, sin justificar dichas relaciones.
Ya he resumido en nota, en la presente contribución, la controversia inherente el debate acerca de la definición manierista del arte virreinal en el cual se coloca este texto según una postura bastante tradicional y una multiplicación de referencias al manierismo italiano que puede parecer excesiva.
3. Stastny, Francisco, “Maniera o contramaniera”, en: AA.VV., La dispersión del manierismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
Un ensayo inteligente, puntual y admirablemente contracorriente, que intenta hacer orden dentro de la historiografía artística dedicada al período virreinal denunciando su controvertida tendencia a resumir a través de la “etiqueta” manierista la gran variedades de experiencias plásticas habida en este ámbito. Aunque la alternativa representada por la clasificación propuesta por Stastny entre alta maniera contramaniera y antimaniera, influenciada por la línea interpretativa de Freedberg, pueda parecer ligeramente forzosa y autorreferencial, se trata un texto muy útil, diría imprescindible, para la reflexión y la investigación sobre la controversia manierista.
[1] La historiografía artística virreinal (Kubler-Soria: 1959; Chichizola: 1983; Estabridis: 1994; Mesa-Gisbert: 1974, 1982, 2005) se ha caracterizado por una cuestionable multiplicación de referencias a un término, manierismo, cuya significación sigue siendo objeto de debate. La misma crítica de la pintura italiana sufre la macroinclusión de un siglo caracterizado por una variedad de corrientes. La multiplicación de referencias manieristas para describir el arte virreinal conlleva la extensión y complicación de dicha controversia. El historiador corre el riesgo de caer en una interpretación estereotipada, y, por lo tanto, insuficiente, cuanto equivocada: como señala Francisco Stastny, las interpretaciones virreinales de los cánones importados por esta tríada de pintores se distinguen de su matriz no solamente por elecciones estilísticas y técnicas ya fuertemente locales, sino por “un enfoque distinto de propósitos” respecto de su modelo italiano. Las variantes a la terminología manierista propuestas por algunos historiadores como “romanismo” (Chichizola: 1983) y “contramaniera” (Freedberg: 1971; Stastny: 1980) no han gozado de una aceptación que justificara su adopción en la enseñanza de la historia del arte. Resulta particularmente interesante, aunque quizás demasiado artificiosa, la clasificación propuesta por Stastny, que reúne las corrientes artísticas de la pintura italiana de la segunda mitad del siglo XVI en los polos opuestos de “alta maniera” y “contramaniera” (en el cual incluye la obra de Bitti).
En mi opinión, tales propuestas han logrado desarrollar, más que solucionar, el debate acerca de la definición de manierismo, y su aplicación tanto en la enseñanza como en la crítica en la historia del arte nos obliga, al menos por el momento, a seguir utilizándolo, si bien con precaución. Sería aconsejable, por lo tanto, limitarse a una descripción de la maniera que distinga entre etapa temprana, clásica y tardía, así como entre ámbito florentino y romano. Para profundizar: Stastny, Francisco, “Maniera o contramaniera en la pintura latinoamericana”, en: AA.VV., La dispersión del manierismo, México, UNAM, 1980.
[2] Afirmación contenida en el Codex Novitiarum de la Casa Profesa de los jesuitas en Roma de 1568, reportada por. Vargas Ugarte, Ruben, Ensayo de un diccionario de artífices de la América meridional, Buenos Aires, 1947, p. 62.
[3] Durante los cinco años de su estancia romana, Bitti debe haber realizado una serie de lienzos para las iglesias y los establecimientos de la Compañía de Jesús, algunos de los cuales posiblemente todavía se conservan en alguna sacristía romana. Parece confirmarlo un documento anónimo en el cual se afirma que ya en 1573 Bitti era considerado en Roma un “famoso pintor en ejercicio”. Anónimo de hacia 1600, en: Mateos F (coord.), Historia general de la Compañía de Jesús en Perú, Madrid, 1944, p. 245.
[4] De los inicios de la expedición, queda una carta de 1573 del General padre Everardo Mercuriano en la cual se solicita el envío de un grupo de jesuitas del el Colegio romano, específicamente los componentes, para que se uniera a los hermanos ya presentes en territorio peruano. Las palabras de padre Bracamonte, en Roma en 1572 para solicitar el envío una expedición, confirman la demanda que había entre los jesuitas del Perú de “imágenes que representasen con majestad y hermosura lo que significaban» coadyuvando la evangelización. El grupo llega a Cádiz pasando por Génova, Madrid y Sevilla. La expedición demorará 14 meses en España debido a un accidente en la navegación que hizo que el grupo permaneciera casi un año en Sanlúcar de Barrameda, huésped de la Condesa de Niebla Eleonora de Zúñiga y Sotomayor, para la cual Bitti parece haber pintado una Virgen María. Durante su estancia española, el pintor debe de haber visitado al menos las iglesias jesuitas y las catedrales de Madrid, Sevilla, Sanlúcar y Cádiz. Hablar de una influencia española en la pintura de Bitti parecería precipitado, debido al estilo sumamente italiano de su producción peruana. Gisbert establece un paralelismo entre la obra de Bitti y aquella del extremeño Luís de Morales, cuya obra podría haber visto en Sevilla. Mesa, José de y Teresa Gisbert, El manierismo en los Andes, p. 52.
[5] La presencia de las obras no corresponde necesariamente la estancia del pintor en dichos sitios, ya que el pintor seguido se limitaba a enviar sus lienzos, sobre todo cuando estaban destinados a establecimientos periféricos de la Compañía: es el caso de las obras de Santa Cruz de la Sierra.
[6] Mesa, José de y Teresa Gisbert, El manierismo en los Andes, p. 64.
[7] Como San Francisco Javier (1506-1552) y San Estanislao de Kostka (1550-1568). Entre los lienzos representantes escenas de la vida de Cristo, destacan el Bautismo de Cristo conservado en la Iglesia de San Pedro de Juli y la Oración en el huerto del Museo de Arte de Lima.
[8] El lienzo se conserva en el Museo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.
[9] En los retablos de Lima y Cuzco colaboró con Bitti el pintor y dorador andaluz Pedro de Vargas. Al retablo mayor de la Compañía en el Cuzco se atribuyen los cinco relieves de San Sebastián, Santiago, San Ignacio de Antioquia y Gregorio Magno Papa conservados en el Museo Regional del Cuzco. Mesa, José de y Teresa Gisbert, El manierismo en los Andes, p. 60.
[10] Según Gisbert, el total de las obras realizadas por Bitti para el colegio de la Compañía de Cuzco ascendería a veintisiete lienzos. Mesa, José de y Teresa Gisbert, p. 66.
[11] En Sucre realiza una serie de lienzos de evidente influencia manierista y excelente factura, equivalente a la del Cristo de Arequipa, para la Iglesia de San Juan Bautista (hoy San Miguel), que se conservan en el Museo de la catedral de Sucre. En Arequipa se conserva el famoso Cristo Resucitado (1596-1603) procedente de la Iglesia de la Compañía: el lienzo muestra claramente la mano bittiana en la descripción escultórica de la vestimenta y del estandarte llevado por Cristo, así como en el rostro sutil y en los ojos grandes recurrentes en la producción del maestro. De los retablos de Sucre han quedado ocho lienzos, entre los cuales: una Anunciación, una Adoración de los pastores y una Virgen con el Niño y San Juanito de excelente factura, que ahora se conservan en el Museo de la catedral.
[12] La Asunción, San Pedro y San Juan Bautista. A esta larga estancia en Juli pertenece la famosa Sagrada Familia de la pera de La Asunción, ahora en la iglesia de San Pedro.
[13] La Carta Anua de 1610 registra su fallecimiento en el mes de marzo. A esta última estancia limeña se atribuyen los lienzos que adornaban la capilla de la Congregación de la Virgen de la expectación. Vargas Ugarte, Rubén, Ensayo de un diccionario de artífices, p. 62.
[14] Los rostros y la descripción anatómica recuerdan efectivamente el estilo de Bitti. La relación de Bitti con la obra de Gamarra es visible en las elecciones compositivas. Sin embargo, Gamarra no demuestra, a diferencia de Bedón, una habilidad en el diseño parecida a aquella de Bernardo. Menos probable parece el paralelismo, propuesto por Gisbert, con su colaborador, Pedro de Vargas: de no ser por una leve semejanza compositiva y por una mediocre adopción de la línea serpentinata del maestro, la obra estática y decorativista de Vargas se aleja mucho del modelo bittiano. Mesa, José de y Teresa Gisbert, El manierismo en los Andes, p. 78-79.