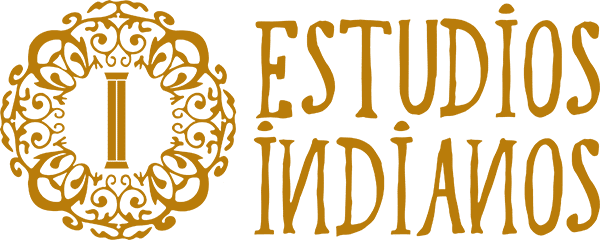Resulta sugerente que las poetisas más renombradas de la colonia peruana oculten sus nombres bajo seudónimos: Amarilis y Clarinda. Probablemente, esta situación se vincule con el arte del «decir y no decir», «del mostrarse y no mostrarse» practicado profusamente por la clase alta en Lima[1]. Dan ejemplo de ello el uso de la «saya y el manto» de las tapadas limeñas[2]:
Ya estuviese en boga la saya de canutillo, la encarrujada, la de vuelo, la pilitrica o la filipense, tan pronto como una hija de Eva se plantaba el disfraz no la reconocía en la calle, no diré yo el marido más celoso, que achaque de marido es la cortedad de vista, pero ni el mismo padre que la engendró. Con saya y manto una limeña se parecía a otra como dos gotas de rocío o como dos violetas, y déjome de frasear y pongo punto, que no sé hasta dónde me llevarían las comparaciones poéticas[3].
Así como también la costumbre de tener balcones con celosías en las casas de Lima:
Los balcones constituyen un capítulo aparte en el desarrollo de la arquitectura civil. La “mirada a la calle” es el punto de partida para la construcción de una segunda planta en las casa y por lo tanto para la existencia del balcón. […]
La elegancia de las casas se concentró en los balcones, grandes cajones de madera labrados, con celosías y balaustres torneados, que con frecuencia se extendían por casi todo el muro de la fachada hasta constituir “calles en el aire”, y que servían para “aguaitar”[4] desde adentro sin ser vistos desde afuera[5].
Lo más probable es que las autoras hayan ocultado sus nombres, empleando un seudónimo, como las tapadas limeñas ocultaban sus rostros. El uso del seudónimo era un recurso habitual para salvar la honra[6] de la mujer real por haber roto la norma del silencio, en el caso de Amarilis, con mayor razón si es que de verdad fue una monja.
Si consideramos, por citar un ejemplo notable, que Amarilis es el seudónimo bajo el cual se oculta una escritora, es pertinente aplicar en ella el modelo de análisis propuesto por Baranda[7] para poder incorporar a la autora de la Epístola como uno de los casos en la aún no escrita historia de la literatura femenina en el Perú.
En lo que referente a la existencia de precursoras, en el caso paradigmático de Amarilis, se puede citar a la también anónima Clarinda, autora del paratexto «Discurso en loor de la poesía» aparecido en la Primera Parte del Parnaso Antártico de Obras Amatorias de Diego Mexía de Fernangil, 1608.
Clarinda, como es usual en las precursoras, presenta una ruptura respecto del sistema dominante, se construye como fuente de autoridad en tanto conoce a los autores clásicos y los cita tal como lo haría un autor varón. Asimismo, demuestra sus conocimientos y se dirige a un público amplio, a todos aquellos que lean la obra de Mexía, sólo oculta su nombre para salvar su honra en este espacio dominado por los hombres. Finalmente, participa en la Academia Antártica.
Amarilis, en cambio, si bien se construye como fuente de autoridad en tanto demuestra su dominio de la tradición petrarquista, el grado en que transgrede el espacio dominado por los varones es cero, pues escribe una epístola, una comunicación personal y privada[8]. En la publicación de la Epístola, ella no tiene injerencia, pues fue Lope, el receptor, quien decide publicarla. No está clara su participación en la Academia Antártica como miembro, pero sí comparte los ideales humanistas de la misma. Tanto Clarinda como Amarilis son representantes de la primera generación de escritoras[9]. Ellas abren el camino para que otras escritoras puedan seguir una senda mucho más libre y se den a conocer sin tapujos.
Adaptado de Epístola de Amarilis a Belardo, estudio edición y notas de Martina Vinatea Recoba, Madrid,Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2009
Bibliografía
[1] Se debe considerar que, si son ciertos los datos aportados en la Epístola, Amarilis fue nieta de conquistadores; por tanto, debió heredar encomiendas u otras prebendas que se otorgaron a los conquistadores y cuyos descendientes heredaron.
[2] Perilli, C., «Los enigmas de una dama y la fundación de la crítica latinoamericana: el Discurso en loor de la poesía», Etiópicas, 1, 2004-2005, p. 130, se refiere de este modo a la anónima autora del Discurso en loor de la poesía: “Mujer, peruana y anónima son notas de esta silueta que, como monstruo –monstruo viene de mostrar, ostentar– exhibe y esconde, en el mismo ademán, su rostro, tapándose –como las audaces y recatadas limeñas de los tiempos de la colonia– con el manto de la anonimia”.
[3] Palma, Ricardo, Tradiciones peruanas completas, Madrid, Aguilar, 1961, «La conspiración de la saya y el manto», p. 165.
[4] aguaitar: “palabra procedente del léxico marinero, viene del catalán aguaitar ‘estar en acecho’, ‘mirar’. En el Perú, se emplea con su sentido etimológico o con el muy próximo de ‘atisbar’, ‘espiar’.” Hildebrandt, M., Diccionario de peruanismos, Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1994, p. 38.
[5] Tord y Gjurinovic, El palacio de Torre Tagle y las casonas de Lima, Lima, Asociación de funcionarios del servicio diplomático del Perú, 2001, p. 140.
[6] El Discurso en loor de la poesía se inicia del siguiente modo: Discurso en loor de la poesía, dirigido al Autor, y compuesto por una señora principal d’este Reino, muy ver/sada en la lengua Toscana, y portuguesa por cuyo mandamiento, y por justos respetos, no se escribe/ su nombre; con el cual discurso (por ser/ una heroica dama) fue justo/ dar principio a nuestras/ heroicas epístolas.
[7] Baranda, Nieves, Cortejo a lo prohibido. Lectoras y escritoras en la España moderna, Madrid, Arco libros, 2005, pp. 123-174.
[8] Por tratarse de una epístola literaria, estaríamos ante un género ambiguo, ya que participa de la ficción de lo privado, pero consciente de su posible (¿deseable?) divulgación pública en un círculo restringido.
[9] Al respecto, Sabat de Rivers, «La epístola de Amarilis y su amor por Lope: ver, oír», Estudios de literatura hispanoamericana: Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia, Barcelona, PPU, 1992, p. 141, asegura: “Hay un modo libre de parte de Amarilis al dirigirse a Lope poniéndose a su nivel aunque escondiéndose bajo los recursos literarios de la falsa modestia; esto se explica por la gran seguridad en sí misma que puede descubrirse a través de su epístola. Se percibe en ella, lo mismo que en su coterránea Clarinda, la autora del Discurso en loor de la poesía, a la mujer principal, poseedora de gran una cultura, que se movía en los altos círculos literarios de la sociedad en que vivía, y que se había ganado el respeto y autoridad que su saber le proporcionaba”.